
¿Por qué aumenta la hiperactividad en Puerto Rico? Datos, causas y una mirada urgente
Redacción por: Equipo de Salud GO
En los últimos años, un creciente número de familias, maestros y profesionales de la salud mental en Puerto Rico han comenzado a notar un patrón inquietante: el aumento sostenido de casos relacionados con la hiperactividad, especialmente en la población infantil. Esta condición, generalmente asociada al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), se manifiesta a través de una inquietud constante, impulsividad y dificultades para mantener la atención, lo cual puede afectar de manera significativa el rendimiento académico, las relaciones sociales y la calidad de vida.
Pero ¿realmente están aumentando los casos, o simplemente estamos mejorando en su diagnóstico? ¿Cómo se comparan las tasas en Puerto Rico con otros lugares del mundo? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esto para las políticas públicas, el sistema educativo y las familias puertorriqueñas?
PUBLICIDAD
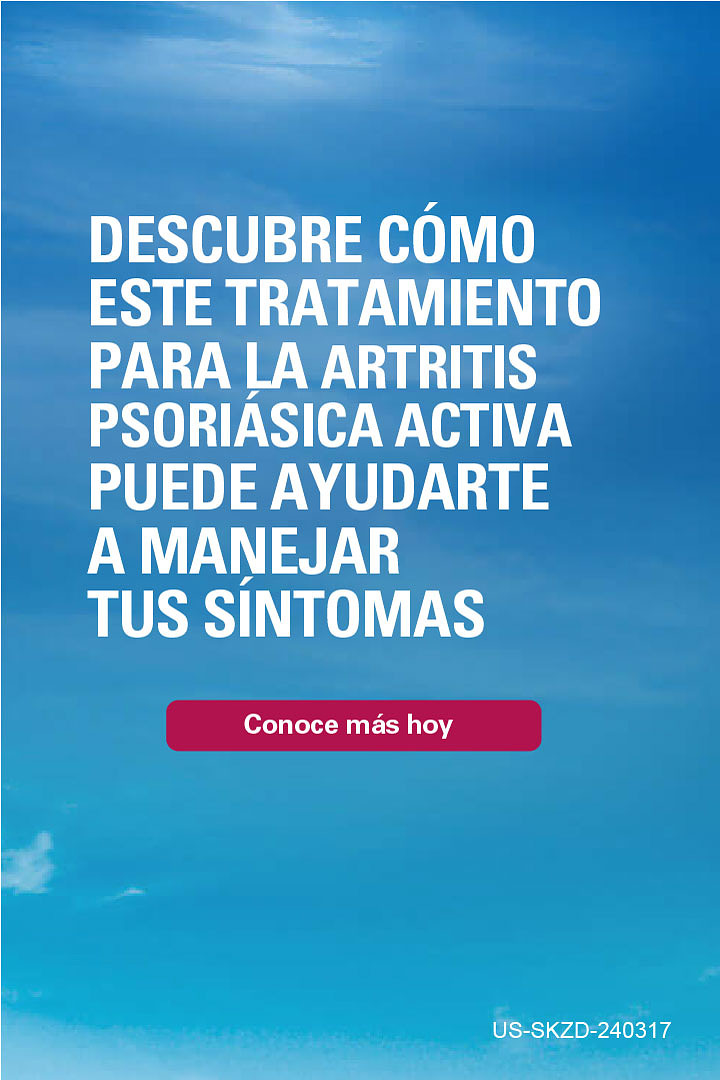
Para responder estas preguntas, es fundamental explorar el contexto histórico, social y médico que rodea a la hiperactividad en la isla, así como los factores que podrían estar contribuyendo a su mayor prevalencia. También es importante prestar atención a las voces de los profesionales de la salud y los datos que empiezan a emerger de estudios locales e internacionales.
¿Qué es el TDAH – Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad?
El TDAH, reconocido formalmente por primera vez en la década de 1980, ha sido durante décadas una condición controversial. Mientras algunos lo ven como un diagnóstico necesario que permite entender y tratar adecuadamente a quienes lo padecen, otros lo consideran una etiqueta que se usa en exceso. En el caso de Puerto Rico, el debate se intensifica por las particularidades culturales, socioeconómicas y educativas que definen la vida en la isla.
En el año 2018, un estudio realizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reveló que aproximadamente un 8.4% de la población infantil entre 5 y 17 años había recibido un diagnóstico de TDAH, una cifra que superaba ligeramente el promedio reportado en Estados Unidos para ese mismo período. Aunque ese número ha seguido cambiando, el patrón ascendente continúa siendo motivo de análisis. Al 2024, informes no oficiales de clínicas especializadas y organizaciones profesionales señalan que la prevalencia podría superar el 10% entre niños en edad escolar.
Este aumento plantea varios desafíos. Primero, está el tema del diagnóstico. Muchos profesionales coinciden en que ha habido una mejora en los métodos de detección del TDAH, lo cual podría explicar parte del incremento. Sin embargo, también existe preocupación por diagnósticos erróneos o apresurados, motivados por presiones escolares o falta de evaluaciones integrales. En algunos contextos, los niños con altos niveles de energía o conductas disruptivas reciben etiquetas clínicas sin que se considere el entorno familiar, escolar o emocional en el que se desarrollan.
Factores externos
PUBLICIDAD
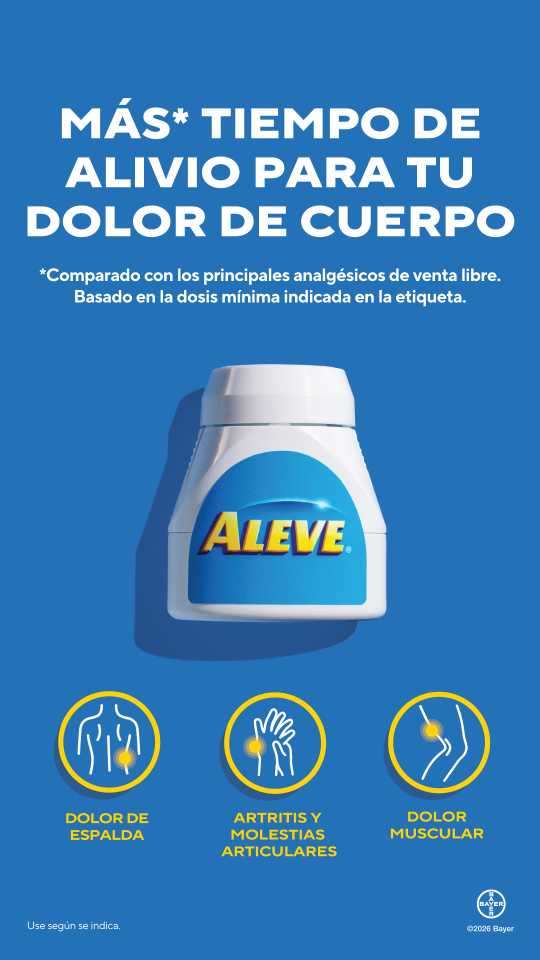
Una de las realidades más complejas del panorama puertorriqueño es la intersección entre la hiperactividad y la pobreza. Según datos del Censo, más del 55% de los niños en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Esta condición socioeconómica está vinculada con factores que pueden amplificar o incluso simular síntomas de hiperactividad, como la inseguridad alimentaria, el estrés familiar, la exposición a violencia o la falta de acceso a servicios de salud mental. En ese sentido, muchas veces el diagnóstico puede convertirse en una respuesta institucional a problemáticas mucho más profundas y estructurales.
Desde el ámbito educativo, maestros y psicopedagogos enfrentan desafíos considerables. En escuelas públicas, donde los recursos son limitados y los grupos muchas veces superan los 30 estudiantes, manejar a un niño con hiperactividad puede resultar sumamente retador. En algunos casos, la falta de capacitación adecuada y de personal de apoyo lleva a que se recomienden evaluaciones médicas como la vía más rápida para obtener servicios especializados, como un acomodo razonable o un asistente en el aula.
Tratamientos para el TDAH
Por otra parte, está el tema de la medicación. El tratamiento farmacológico, con fármacos como el metilfenidato (Ritalin) o las anfetaminas (Adderall), ha sido un recurso ampliamente utilizado para controlar los síntomas del TDAH. En Puerto Rico, el uso de estos medicamentos ha ido en aumento, generando tanto alivio como preocupación. Mientras algunos padres y maestros destacan los cambios positivos que observan en los niños medicados, otros denuncian que existe una medicalización excesiva, donde el enfoque se pone en silenciar síntomas sin abordar causas profundas o sin explorar alternativas terapéuticas complementarias.
Los psicólogos clínicos que trabajan en la isla también han notado un cambio en el perfil del diagnóstico. Mientras en décadas anteriores predominaban los varones entre 6 y 10 años, ahora se observa un incremento en diagnósticos entre adolescentes, incluso en niñas, quienes tradicionalmente han estado subrepresentadas en las estadísticas de TDAH. Este cambio puede deberse a una mayor conciencia de que la hiperactividad no siempre se manifiesta de forma física, especialmente en mujeres, donde puede tomar la forma de una distracción interna constante o impulsividad emocional.
Además, es importante considerar el papel de la cultura puertorriqueña en la percepción y el manejo del TDAH. En un contexto donde los niños vivaces y expresivos son valorados, pero también donde se espera que sigan normas estrictas de comportamiento en entornos escolares, las tensiones pueden ser marcadas. Muchos padres enfrentan el dilema de apoyar a sus hijos sin que sean estigmatizados o malinterpretados, mientras que otros se sienten presionados a buscar diagnósticos para asegurar intervenciones escolares.
PUBLICIDAD
La tecnología y los cambios en la vida moderna también han sido señalados como factores influyentes. El exceso de pantallas, la sobreestimulación sensorial y la falta de actividad física son elementos que, si bien no causan TDAH directamente, pueden empeorar sus síntomas o generar confusión diagnóstica. En Puerto Rico, como en muchas partes del mundo, el acceso casi ilimitado a dispositivos móviles desde edades tempranas es una realidad que plantea interrogantes sobre su impacto neurológico a largo plazo.
Organizaciones de apoyo al paciente
En los últimos años, también ha crecido el número de organizaciones no gubernamentales, grupos de apoyo y profesionales independientes que buscan ofrecer una mirada más holística sobre la hiperactividad. Algunos programas comunitarios en municipios como Caguas, Mayagüez y Bayamón han comenzado a trabajar en estrategias de intervención temprana, manejo conductual sin medicamentos y acompañamiento familiar, resaltando la importancia de la educación emocional, el juego terapéutico y la neurodiversidad.
A nivel de políticas públicas, hay un consenso creciente sobre la necesidad de una estrategia nacional de salud mental que incluya programas específicos para niños con TDAH. Esto implicaría, entre otras cosas, aumentar el número de psicólogos escolares, garantizar evaluaciones diagnósticas integrales cubiertas por el sistema de salud pública y promover campañas de educación para desmitificar la condición.
¿Qué data existe, si alguna?
Uno de los retos más apremiantes es la falta de datos actualizados. Muchas de las cifras disponibles sobre la prevalencia del TDAH en Puerto Rico datan de hace más de cinco años. Sin un monitoreo constante, es difícil saber con precisión si el problema está empeorando, si las estrategias actuales están funcionando o si hay sectores de la población desatendidos.
PUBLICIDAD
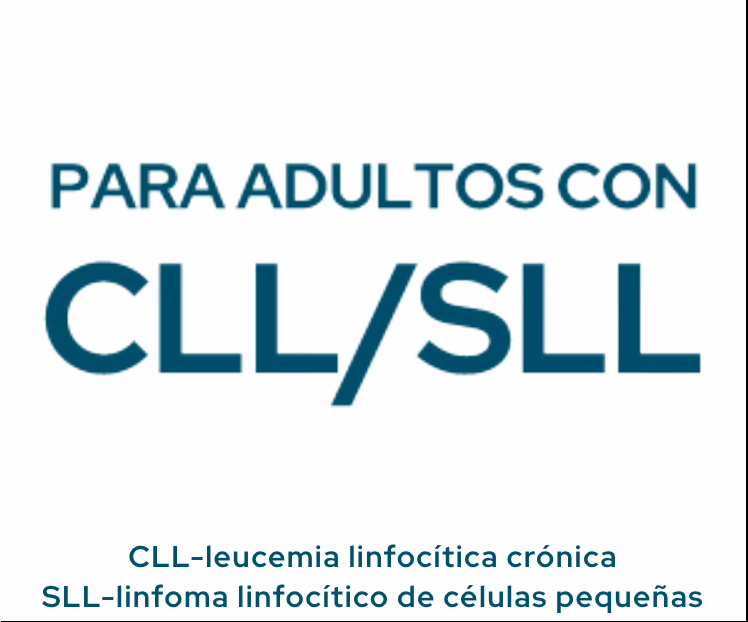
También es importante resaltar el rol que juegan los profesionales de la salud mental en el proceso. Psicólogos, psiquiatras y neuropsicólogos con formación especializada son esenciales para asegurar diagnósticos precisos y planes de tratamiento individualizados. Sin embargo, en muchas áreas rurales de la isla, el acceso a estos expertos es limitado, lo que deja a muchas familias sin orientación clara o expuestas a interpretaciones erróneas.
Mientras tanto, algunos profesionales han comenzado a abogar por una nueva mirada del TDAH que no lo vea solo como un déficit, sino como una expresión distinta del funcionamiento neurológico. Esta visión, alineada con el movimiento de la neurodiversidad, plantea que en lugar de “corregir” al niño hiperactivo, deberíamos aprender a entender sus fortalezas, adaptar el entorno y fomentar contextos educativos más inclusivos.
La conversación sobre la hiperactividad en Puerto Rico, lejos de ser un tema cerrado, sigue evolucionando. Con cada nuevo caso diagnosticado, cada familia que busca apoyo, y cada maestro que adapta su estrategia pedagógica, se suma una pieza más al complejo rompecabezas del TDAH en la isla. Reconocer que se trata de una condición multifactorial —influida por la genética, el ambiente, la cultura y el contexto social— es el primer paso para responder con sensibilidad, evidencia y compromiso.
Conclusión
El aumento de los casos de hiperactividad en Puerto Rico es una realidad que no puede ignorarse. Más allá de las cifras, lo que está en juego es el bienestar de miles de niños, adolescentes y familias que enfrentan diariamente los desafíos del TDAH. La necesidad de diagnósticos precisos, estrategias de manejo integrales y una respuesta estatal coherente es más urgente que nunca.
Sin embargo, la solución no puede ser simplemente aumentar los diagnósticos ni depender exclusivamente de tratamientos farmacológicos. Hace falta una transformación cultural, educativa y política que permita ver a las personas con TDAH no como problemas que deben corregirse, sino como individuos con un potencial único que merece ser comprendido, apoyado y potenciado.
Puerto Rico tiene la oportunidad de convertirse en un referente en el abordaje inclusivo y humano de la hiperactividad, pero para lograrlo se requiere más investigación, más recursos y, sobre todo, más empatía. Entender la complejidad del TDAH es un acto de justicia social que puede abrir las puertas a una generación más diversa, resiliente y consciente de su valor.
Referencias
- Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2018). Estadísticas sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en la niñez puertorriqueña.
- American Psychiatric Association (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR).
- CDC – Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Data & Statistics on ADHD.
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Neurodevelopmental disorders in children and adolescents.
- Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR). (2022). Informe sobre salud mental infantil en Puerto Rico.
- Rivera, C. (2021). El impacto del TDAH en las escuelas públicas de Puerto Rico. Revista de Educación Puertorriqueña.
Descargo de responsabilidad:
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no debe considerarse como un consejo médico. Consulte con su médico u otro proveedor de atención médica calificado.







